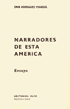|
||
 |
||
|
Narradores de esta América
: ensayos. 1969 Prólogo |
|
|
|
"Una o dos historias de amor
: "Los adioses" de Juan Carlos Onetti"
I El Testigo "Un hombre llega a una ciudad de las sierras, donde hacen su cura los tuberculosos. Pasiva pero firmemente se niega a asimilarse a esa vida de sanatorio, de alentada esperanza, que contamina toda la ciudad. Es taciturno, no acepta. Vive sólo para las dos cartas (el sobre manuscrito, el dactilografiado en la máquina de tipos gastados) que llegan regularmente y que son la vía por la que continúa comunicado con el mundo exterior. Un día llega la mujer, autora de una de la serie de cartas, y el hombre rompe su silencio, su hermetismo, su negativa empecinada. Otro día, distinto, llega la de las cartas a máquina: es una muchacha fuerte, indestructible, viva: para ella, el hombre ha alquilado un chalet. Así se plantea el tema de esta última novela (o nouvelle, tal vez) de Juan Carlos Onetti, el mejor, el más complejo, el más discutido de nuestros narradores actuales (1). En unas 80 páginas se irá revelando el misterio que encierra esa gran figura agobiada; el misterio de la mujer y su niño, de la muchacha, con todas las obscenas asociaciones que despierta el retiro en el chalet, la larga e ininterrumpida cohabitación de esas vacaciones, que escandalizan la sórdida pero rígida moralidad ciudadana de todos los mirones. Porque (conviene aclararlo) toda la historia está contada desde fuera, está comunicada al lector por medio de un testigo. Ese testigo es el dueño del almacén, un ex-tuberculoso que sigue viviendo en las sierras con su medio pulmón y que registra desde su observatorio ciudadano los avatares de todos los enfermos. Enfermo él también, y no sólo de los pulmones, se jacta de saber (desde el primer momento) que el hombre no es de los que se curan, y por eso edifica pronto su teoría. También tiene su teoría para explicarse las dos mujeres, el chalet en la colina y la clase de orgías que van consumiendo rápidamente al hombre. En esto no está solo: lo acompañan el enfermero y la muchacha del hotel. Entre los tres, con los datos aportados por los tres, se va armando este relato que la solapa y una faja significativa puesta al volumen califican de Historia de Amor. Pero el Amor que muestran estos testigos es la corrupción de la carne, el deseo consumiéndolo todo. Cuando llega la muchacha y comprende que el hombre tiene otra mujer, la obscenidad de los mirones contamina todo lo que ven. Con fariseísmo, lamentan que la muchacha sea demasiado joven para él, pero no pueden dejar de valorarla (en la imaginación) por los supuestos méritos eróticos. "Imaginaba (dice, al borde de la revelación, el testigo principal) imaginaba la lujuria furtiva, los reclamos del hombre, las negativas, los compromisos y las furias despiadadas de la muchacha, sus posturas empeñosas, masculinas." Ya que el testigo, y sus colaboradores espontáneos, no sólo apuntan lo que ven sino que ven lo que imaginan. El pasado del hombre, jugador de basket-ball, se reconstruye así: "Acepté una nueva forma de la lástima (declara el testigo), lo supuse más débil, más despojado, más joven. Comencé a verlo en alargadas fotos de "El Gráfico" con pantalones cortos y una camiseta blanca inicialada, rodeado por otros hombres vestidos como él, sonriente o desviando los ojos con, a la vez, el hastío y la modestia que conviene a los divos y los héroes. Joven entre jóvenes, la cabeza brillante y recién peinada, mostrando, aún en la grosera retícula de las sextas ediciones, el brillo saludable de la piel, el resplandor suavemente grasoso de la energía, varonil, inagotable. Lo veía acuclillado, con la cabeza desviada para ofrecer cuartos de perfil al relámpago del magnesio, los cinco dedos de una mano simulando apoyarse en una pelota o protegerla; y también en una habitación sombría, examinando a solas, sin comprender, la lámina flexible de la primera radiografía, rodeado por trofeos y recuerdos, copas, banderines, fotografías de cabeceras de banquetes. Podía verlo correr, saltar y agacharse, sudoroso, crédulo y feliz, en canchas blanqueadas por focos violentos, seguro de ser aquel cuerpo largo y semidesnudo, convencido de la eternidad de cada tiempo de veinte minutos y de que el nombre que gritaba la multitud con agradecimiento y exigencia, servía para expresarlo, mencionaba algo real y perdurable." También reconstruye el testigo los movimientos del hombre en su soledad: "El Doctor Gunz le había prohibido las caminatas; pero solamente usaba el ómnibus para volver al hotel cuando llevaba en el bolsillo uno de los sobres escritos a máquina. Y no por la urgencia de leer la carta, sino por la necesidad de encerrarse en su habitación, tirado en la cama, con los ojos enceguecidos en el techo o yendo y viniendo de la ventana a la puerta, a solas con su vehemencia, con su obsesión, con su miedo a la esperanza, con la carta aún en el bolsillo o con la carta apretada con otra mano o con la carta sobre el secante verde de la mesa, junto a los tres libros y al botellón de agua nunca usada." O en esa otra soledad, más reservada e inviolable con la muchacha: "Se sentaron junto a la ventana y me pidieron café. Ella, adormecida, me siguió por un tiempo con una sonrisa que buscaba explicar y ponerla en paz. Les miré los ojos insomnes, las caras endurecidas, saciadas, voluntariosas. Me era fácil imaginar la noche que tenían a las espaldas, me tentaba, en la excitación matinal, ir componiendo los detalles de las horas de desvelo y de abrasas definitivos, rebuscados." Esa descontada y triste obscenidad que contamina el testimonio del relator (reflejo de la obscenidad que contamina la ciudad entera) explica la sensación de estafa, de burla premeditada, que se tiene cuando se revela el misterio del hombre y de la muchacha. El lector, que ha ido aceptando el testimonio del relator, que no ha podido no aceptarlo; el lector, partícipe vicario del chisme y del regodeo, no puede aceptar la solución que la verdadera historia le propone. II El Narrador Es precisamente esta resistencia elemental (e inevitable) lo que explica que muchos lectores, y no de los peores, se detengan aquí en su juicio y hablen de los trucos de Onetti. Es cierto. la novela está trucada. Pero no basta reconocerlo. Hay que preguntarse para qué está trucada. Una segunda lectura lo revela mejor. La clave está en algunas palabras de la página 83. El narrador comenta su vergüenza y su rabia y el vitoreo de "un pequeño orgullo atormentado" cuando descubre en una carta no reclamada por el hombre la verdadera solución. Entonces comprende: "Pero toda mi excitación era absurda, más digna del enfermero que de mi. Porque, suponiendo que hubiera acertado al interpretar la carta, no importaba, en relación a lo esencial, el vínculo que unía a la muchacha con el hombre. Era una mujer; en todo caso, otra." En realidad, ésta es una Historia de Amor y no de Sexo. No importa que el testigo haya creído en una relación culpable; tampoco importaría que su creencia final en la inocencia de la muchacha sea también mentira. No importa que sea lujuria o incesto la apariencia que une a esos dos seres. Lo que los une, en verdad esencial, es el Amor. De manera que los datos materiales, los hechos, la realidad de un lecho compartido o no, son trivialidades, circunstancias que sólo sirven para enmascarar (y revelar al fin) la naturaleza esencial de una relación que es sólo Amor, cualquiera sea su forma corpórea. Dentro de la primera historia (la historia que cuenta el testigo con fruición para la cosa sexual, imaginada o real) ocurre otra historia que es tragedia. Es la historia de un hombre que no escapa, no puede escapar a su destino: la destrucción total. La historia de un hombre que empieza por negarse (contra toda evidencia) a aceptar la condición de enfermo, pero que tampoco tiene voluntad para curarse y que acaba no aceptando el sacrificio de la muchacha, huyendo (por qué vía) para no compartir siquiera la muerte. Como en una alegoría, la historia de cuerpos contaminados o sanos, de sórdidos hoteles y de mirones que registran hasta la menor inflexión sensual de un movimiento, lleva dentro otra historia: la de una devoción y la de un sacrificio, la de no aceptar, decir No a la enfermedad, al amor, a la vida luego. Y del mismo modo, con la misma ambigüedad, el testimonio del relator (ese hombre sólo ojos que compensa su impotencia de vivir con la imaginación con que acecha la vida ajena), también el testimonio del relator lleva otro dentro. La existencia de un testigo (de la mirada ajena, diría Sartre), crea al hombre y le impone su Destino. Cuando todavía la historia está en sus comienzos, y el relator no ha comprendido la fuerza y la importancia de su testimonio, ocurre una súbita, fugaz revelación: "Así quedamos (recuerda o retoca), el hombre y yo, virtualmente desconocidos y como al principio; muy de tarde en tarde se acomodaba en el rincón del mostrador para repetir su perfil encima de la botella de cerveza -de nuevo con su riguroso traje ciudadano, corbata y sombrero-, para forcejear conmigo en el habitual duelo nunca declarado: luchando él por hacerme desaparecer, por borrar el testimonio de fracaso y desgracia que yo me empeñaba en dar; luchando yo por la dudosa victoria de convencerlo de que todo esto era cierta, enfermedad, separación, acabamiento." Pero lo que ahí parece sólo un duelo, nunca declarado pero tenaz, entre la aceptación del mundo (su corrupción, su entrega anticipada a la muerte) y la lírica, la romántica negativa del hombre, se revela más adelante como algo más complejo y cínico. El testigo descubre entonces que es algo más que el antagonista: es también "el responsable del cumplimiento de su destino" (para decirlo con sus propias palabras). Por eso, cuando todo se revela al final, cuando las piezas de este puzzle encajan en el diseño definitivo (no aquel que la maledicencia y la triste obscenidad de todos propusieran), el testigo relator, ahora convertido en narrador, puede contar: Salí afuera y me apoyé en la baranda de la galería, temblando de frío, mirando las luces del hotel. Me bastaba anteponer mi reciente descubrimiento (lo que revelaba la carta no reclamada) al principio de la historia para que todo se hiciera sencillo y previsible. Me sentía lleno de poder, como si el hombre y la muchacha, y también, la mujer grande y el niño, hubieran nacido de mi voluntad para vivir lo que yo había determinado." El testigo, el sórdido relator de la Historia de Sexo, se ha convertido en lo que verdaderamente era desde el comienzo: el Narrador (el Creador) de una Historia de Amor. III La ambigüedad Los lectores de La vida breve (1950) no se extrañarán de esta transformación final operada por Onetti sobre el relator. También allí (aunque en forma más envolvente y compleja) el protagonista desprendía de si mismo dos seres; uno representable, otro imaginario, que acababa por interpolar en la realidad real y que lo iban sustituyendo hasta identificarse con él en una realidad que era sólo la de la creación. Pero lo que en la anterior novela asumía las proporciones de una creación fantástica, limítrofe entre la narración realista y las concepciones borgianas, aquí en Los adioses es sólo una indicación apuntada al pasar y revelada (para el lector atento) sólo en las últimas páginas. Porque aquí Onetti, más que en cualquiera otra de sus ficciones ha usado (y abusado, según algunos) de la ambigüedad. La técnica misma de la novela explica la ambigüedad general. Al elegir un único punto de vista para contar su historia (el derrotado y obsceno testigo), al presentar sus revelaciones en el orden en que van ocurriendo para ese par de ojos, Onetti ha pagado tributo a la técnica que ha impuesto, desde el siglo pasado, Henry James. También en James el punto de vista, aparentemente objetivo, pero subjetivísimo, de un testigo es clave de la ambigüedad. No se trata ya, como en la sórdida y hermosa novela What Maisie Knew (1898), que el testigo sea una niña, demasiado joven para comprender la corrupción que la rodea pero no demasiado para que esa corrupción no la vaya contaminando. Aún en libros más aparentemente objetivos, como The Portrait of a Lady (1881) o los magníficos Ambassadors (1903), James se prevalece del punto de vista narrativo para omitir toda una porción, esencial, de la historia y cuando la revela, desenmascarando sus más sórdidas o culpables entrelíneas, la revelación también es ambigua. Porque no basta saber que Madame Merle (en la primera novela) ha sido amante del esposo de la protagonista y es un ser perverso; James también muestra o sugiere su sufrimiento y su desdicha y su sujeción a cánones morales que ha violado repetidamente. Tampoco basta que en la otra novela Strether se convenza de que la relación entre Chad y la condesa de Vionnet es culpable; el lector nunca sabrá si el amor también no la rescataba y si el sacrificio que se pide a los amantes no es sino una forma de la hipocresía social. El mismo James ha usado una forma más sutil de la ambigüedad, en The Abasement of the Northmore, por ejemplo. En este cuento corto nunca se sabe si Warren Hope era tan brillante como su mujer pretendía; tampoco se sabe si el proyecto de humillación de los Northmore llega a término. James no dice nada: se limita a insinuar al lector, a su lector, otra posible lectura (2). Onetti no toma el recurso de James, al que declara (enfáticamente) no entender. (Recuerdo una conversación nocturna con Borges, a quien pedía, con monótona insistencia, que le explicara a James). Pero lo toma de uno de los narradores contemporáneos que, directa o indirectamente, ha ido a la escuela de James: lo toma de William Faulkner. En Light in August (1933), por ejemplo, hay toda una historia -contada desde distintos puntos de vista, es cierto- pero que sólo se revela gradualmente, y cuando se revela (porque se revela), la naturaleza del protagonista, el oscuro, el ambiguo Christmas, aparece completamente transformada. También de Light in August toma Onetti la figura femenina, la resistente, la inmortal Lena, arquetipo de esas adolescentes del escritor uruguayo que sobreviven a la violación y al parto, e imponen su ciega fuerza, su confianza animal, hasta a los mismos hombres que las corrompen y también las necesitan. Pero Onetti es algo más que un lector de Faulkner. Es un creador que usa la ambigüedad no porque esté de moda o porque haya un maestro que indique el camino. Onetti usa la ambigüedad porque su visión del mundo es ambigua, porque toda su concepción del universo descansa en la dualidad de criterios que hace que la mayor sordidez (para el espectador, el testigo) contenga una carga de irredente poesía (para el paciente). La ambigüedad es la clave sobre la que edifica su testimonio de un mundo corrompido por la pérdida de valores morales, de seres que se asfixian, y manotean para sobrevivir. Sobre ese mundo, levanta Onetti (sin declamación pero con honda confianza) algunos valores rescatables: la ilusión adolescente, el Amor (no el Sexo), la creación. Con esos valores, este aparentemente crudo y sádico novelista, libera una ilusión romántica, una ficción cálida, humana, hermosa. IV El estilo En un memorable análisis de Light in August, el crítico inglés F. R. Leavis levantaba contra la novela de Faulkner estas objeciones: la aplicación de un mismo recurso técnico (introspección, monólogo interior, morosa descripción aislada de cada gesto) a distintos personajes en distintas circunstancias, sin dar al mismo tiempo la intimidad minuciosa en el registro de la conciencia que esos recursos implican, vacilación en el enfoque o alteración casual del mismo que no obedece a ninguna necesidad interior del relato, monotonía de los personajes que sólo presentan al lector una superficie, misteriosa pero no siempre provocativa; vinculación de estos procedimientos con las simplificaciones sentimentales y melodramáticas que practicaba ya Dickens. (Cf. Scruntiny, vol. II, núm. I, Cambridge, junio 1933). Esas objeciones han sido invocadas algunas veces también contra Onetti. Es cierto que en su anterior novela (y en esta nouvelle) el narrador uruguayo las ha prevenido casi siempre al concentrar la narración en un personaje (aunque visto desde distintos planos) y al utilizar como enfoque casi constante ya el relato autobiográfico (como en La vida breve), ya la exposición de un testigo (como en Los adioses). La caracterización de los demás personajes queda empobrecida y se subraya (y hasta exaspera) la monotonía del tema expuesto, pero también se logra una concentración, una tensión no mitigada del conflicto, que bien vale el sacrificio de la variedad. De las objeciones arriba ordenadas, la que más validez presenta ahora es la que se refiere a la morosa descripción aislada de cada gesto. Onetti parece regodearse en ofrecer siempre lo que podría calificarse cinematográficamente de primer plano narrativo. Unas manos que reciben el cambio de cien pesos (los dedos aprietan los billetes, tratan de acomodarlos, los revuelven y convierten luego en una pelota achatada que esconden con pudor en un bolsillo del saco) o que se sumergen en el bolsillo del pantalón (el dueño está perniabierto y recostado en un árbol) o que en el bolsillo del saco aprietan un sobre ("con aprensión y necesidad de confianza, como si fuera un arma y como si le fuera imposible prever la forma, el dolor y las consecuencias de sus heridas"), o que realizan cada uno de los innumerables pequeños gestos, mecánicos o distraídos o funcionales o reveladores, que ayudan a moverse, a vivir, a ser; unas manos (apenas) sirven a este narrador para contar (prácticamente) toda la historia. Asumen el primer plano y se cargan de elocuencia. Como en el popular relato de Stephan Zweig, dicen lo que la cara, ya ensayada y docilizada por el histrión, oculta; comunican lo que está detrás de la indiferencia y del desgano estudiado con que todos nos vestimos. Pero del punto de vista narrativo, esas manos destruyen el equilibrio. Porque asumen una importancia inmerecida. De medios, se convierten en fines; de modo, se convierten en manera. Y lo que se dice de las manos, podría señalarse de otras partes del ser que Onetti ilumina y aísla por completo. Así, cuando el narrador quiere presentar a la muchacha, ingresando lentamente a su almacén, la va dando como en fragmentos recortados y pegados uno junto a otro, pero cuidando de no borrar los bordes, como en un collage: "No puedo saber si la había visto antes o si la descubrí en aquel momento, apoyada en el marco de la puerta: un pedazo de pollera, un zapato, un costado de la valija introducidos en la luz de las lámparas." Esta atomización, esta fragmentación del universo sensible, esta exaltación de cada una de las piezas que componen la máquina del mundo, podría justificarse en parte porque esta historia de amor es comunicada a través de un observador, ajeno y resentido. Lo que no se justifica es la exageración del procedimiento. la retórica en que acaba por sumergirse todo. Aquí radica la debilidad mayor de una obra que es, sin embargo, tan admirable. El procedimiento estilístico tan acentuado se interpone entre la obra y el lector: fuerza a éste, lo descoloca frente a la sustancia dramática (y tan trágica) y lo obliga a atender a lo que, al fin y al cabo, es sólo la manera. Por no haber podido superar la trampa que su propia tensión narrativa le tendía, Qnetti ha malogrado parcialmente una nouvelle que, desde otro punto de vista, certifica completamente su madurez de escritor." (1964) (1) Juan Carlos Onetti: Los Adioses, Buenos Aires, Editorial Sur, 1954, 88 págs. (2) Sobre la ambigüedad de Henry James, puede leerse el ensayo homónimo de Edmund Wilson (versión definitiva en The Triple Thinkers, New York, 1948) y el prólogo de Jorge Luis Borges a La humillación de los Northmore (Buenos Aires, Emecé editores, 1945). |
||
![]()
L. Block de Behar
lbehar@multi.com.uy
A. Rodríguez Peixoto
arturi@adinet.com.uy
S. Sánchez Castro
ssanchez@oce.edu.uy